Planning a Military Service
If you are someone who lost a loved one who served in the military, there are some tips Bartlett-Heritage Funeral Home have for planning a military service. If you have lost a loved one who served…
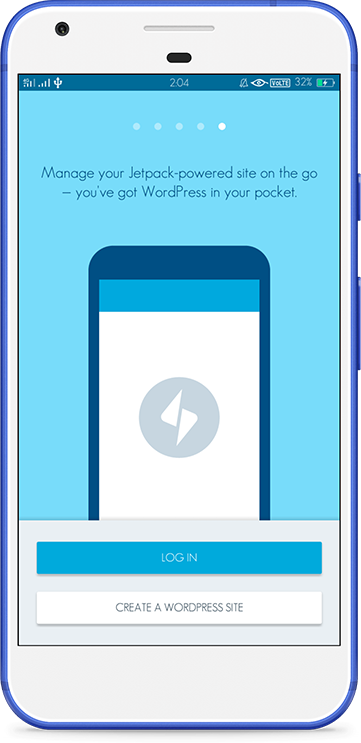
独家优惠奖金 100% 高达 1 BTC + 180 免费旋转
Nunca se ven los vientos
Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche, nadie vio el Buquebús anclando en el puerto ni reparó en el efecto insólito de la planchita que le alineaba los rulos a cada lado de la raya al medio. La primera entrada de Gallardo con traje al Monumental, en agosto de 2014, tuvo un recibimiento timorato. La tribuna hizo entrar al equipo con sus canciones automáticas y recién después de unos minutos bajó un muñeco, muñecoen volumen medio, más parecido al saludo cordial de ver llegar a un conocido que al festejo excitado de haber estado esperándolo. La gente pareció distraer el amor pasado para medir a su criatura con parámetros nuevos.
El hombre venía del exilio imperceptible que todo argentino puede darse en Uruguay, donde fue campeón con Nacional en su primera experiencia como DT, sin transición después de cerrar su vida de futbolista en ese mismo club. La experiencia montevideana había sido, de casualidad, su redificación. De este lado, los hinchas de River asomaban la cabeza después del duelo por la salida intempestiva de Ramón, que había dejado al equipo campeón y adentro de la Copa Sudamericana siguiente. Su tercera gestión en el club venía siendo una transición descarada y exitosa entre los peores años de River, de los que él mismo se despegaba, y la resurrección hacia otra cosa, pero en esos días sin Díaz era difícil saber de qué iba a estar hecha esa otra cosa.
Nunca es fácil resucitar: el cuerpo se abre paso con la piel a estrenar, tanteando la torpeza de las articulaciones nuevas, pero la ansiedad que gobierna ese cuerpo se dispara sola a la vida anterior, queriendo recuperarla sin pasar por el túnel. River fue, en los capítulos posteriores al descenso, un engendro inesperado, un adolescente que salteó la pubertad y no pasó nunca por la molestia de la nariz desproporcionada y la cara invadida de acné. Quiso ser River de nuevo y le salió, y en el proceso no tuvo que parecerse a Banfield ni a San Lorenzo ni a nada en ningún grado intermedio.
Es la economía, estúpido, podrádeciralguno, o acaso sea que lo que lo arrastró a la B no fue una parte indisociable de la historia sino el paréntesis de un universo paralelo. Algo que pasó pero no pasó. Que es una ilusión tentadora pero insuficiente porque el cuerpo lo sabe. Quizás sea más justo pensar que River salió del fondo como un bebé que saca la cara de la pileta, más inconsciente que asustado. Quiere ponerse a jugar, el nene, como si no hubiera pasado nada, pero guarda en la memoria sensorial, cada vez que toca el agua, que hubo una vez que casi no la cuenta. Y que algún día se la va a contar a sus hijos porque olvidarse del miedo y del ardor es, también, un atentado a la poesía de la experiencia propia.
De la colectora de ese accidente venía Marcelo Gallardo, intacto de los peores años del club y con el saco recién salido de la tintorería. Ese hombre sin barba y de nariz inflada, con cara de nene eterno, había nacido a la vida adulta veinte años atrás, debutando en River a los 17 y lanzado a una carrera que iba a incluir, como una línea de puntos concatenados, clubes franceses y dos mundiales pero que no iba a abandonar nunca su lugar de origen, esa elevación geográfica de aterrizaje reiterado que los humanos llamamos, sin artículo, casa.
Gallardo acumuló, en sus tres etapas como jugador, más de diez años de fútbol en River, y de esa acumulación le sobrevino la suerte de hacerle pases a Enzo Francescoli como a Gonzalo Higuaín, y de repente y de reojo, por qué no, también a Cristian Fabbiani, acaso porque insistir tanto con un lugar, durante tanto tiempo, implica verlo despintarse. Todos esos años mantuvo en esa pegada la elegancia y un carácter irresistible para el show, pero sobre todo una inteligencia en el ejercicio bruto de los cuerpos que no existe en el fútbol argentino. Cuando la jugada tenía que ir para allá, Gallardo la hacía ir para allá. Y se llevó, de esa gesta, mucho menos cariño que sus contemporáneos Francescoli y Ortega y menos ovaciones que sus descendientes Saviola y Cavenaghi, sólo porque el amor es misterioso y porque los corazones tienen espacio limitado y porque River fue, durante más de una década, una avalancha de tipos para querer. En la reiteración de pegarle a la pelota, la precisión de la cara interna no viene acompañada, para todos por igual, por un carisma externo para la suerte de pegarle a la gente en su fibra más íntima.
Lo cierto es que ahí estaba él sucediendo a Ramón, pareciendo más parecido a la nueva dirigencia de D’Onofrio aunque no hubiera ninguna prueba. “La verdad, fue una corazonada”, decía Enzo en ese entonces, desde su silla nueva de manager, para explicar por qué lo habían traído.
La primera escena para entender su obra como entrenador puede ser su primer superclásico, en octubre de 2014. Ese día y como no pasaba hace mucho, el fútbol argentino se sentó a ver por cuántos goles le ganaba River a Boca. De un lado, Arruabarrena dirigía un equipo hecho de nada y del otro, el de Gallardo arrastraba dos meses hipnóticos, con un 4 a 1 a Independiente como pico más alto. El técnico había entendido, después de una primera fecha experimental, que Ponzio no servía más y que Kranevitter, diez años más chico, podía emparcharle el mediocampo. En esa apuesta se encontró con la mejor aparición de las inferiores desde el ascenso y con la tragedia de su lesión en ese clímax contra Independiente, a diez días del partido con Boca. No tuvo otra que ir para atrás con la salida de Ponzio y se despertó ese domingo de presunta fiesta tapado por el cielo. Fue una lluvia de cine apocalíptico que al réferi le pareció aceptable y que descartó cualquier intento de jugar al fútbol. Gallardo empató el partido poniendo a Pezzella de 9 y nadie pudo saber, ese día, que con la lluvia se había ido, también, el mejor fútbol de ese equipo, bueno y breve. River fue puntero de ese campeonato entre la fecha 5 y la 17, cuando el técnico decidió jugar con chicos en la cancha de Racing para cuidar a sus grandes, en el medio de la serie semifinal contra Boca por la Sudamericana. Enrocó su primer puesto con el segundo de Racing y perdió el torneo.
Ahí se terminó de amoldar el futuro que iba a firmar Gallardo: en las horas de noche en que Ponzio se convirtió en el jugador más importante de su ciclo, encumbrado su vida pública entre los 32 y los 35 años, predicando un nivel de fútbol que ni él sabía que existía, estampando la cara en los afiches de la religión nueva: un Cristo refregándose los ojos de gas pimienta. Por nosotros. Para nuestra salvación. Así embanderó una fórmula nueva para cargarse esa copa y la Libertadores del año siguiente. Que fue una coreografía parecida al fútbol, sí, pero mucho más a la guerra. Hecha de la conciencia intensa de que enfrente hay un otro queriendo pasar. Y de la convicción de que no va a pasar. River se hizo inolvidable para las series coperas y olvidable para los tramos largos, y de esa combinación incalculable se formó uno de los ciclos más importantes de su vida, que incluyó una reparación histórica en la rivalidad con Boca, reforzando la idea oscura de que la identidad se construye en oposición de otro y revelando que para el otro también había sido un vacío, en el sentido más freudiano posible, que River se fuera un rato al fútbol de los sábados.
Ese ciclo terminó entre el martes y el domingo pasado con la eliminación de la copa y el superclásico, tanto si Gallardo se va en diciembre como si sigue, porque en las dos alternativas lo que venga a partir de entonces será algo nuevo, mucho más bienvenido si es con él al frente. Ahora hay un olor a catástrofe que impregna cualquier pasado mañana, la incomodidad física de una gripe en gestación, el disco trabado en la injusticia de que esto termine así, con la carga de angustia que tiene lo que no se puede explicar. Porque el fútbol está hecho de detalles: de jugadas, de expulsiones, de una pelota que no salió, pero más está hecho, en estas horas de River, de lo que no se entiende. Del giro de una inercia que iba para allá y avanzaba y avanzaba y giró para el otro lado por un viento que nadie vio. Nunca se ven los vientos y a veces dan vuelta todo.
Como en las ruinas circulares, contra ese primer superclásico embarrado está éste último de sol tajante, y como en aquel, éste también condensa mucho de lo que es Gallardo, sobre todo en el inicio del segundo tiempo. Lo que recibió en el entretiempo habrá sido un equipo grogui, quejándose absurdamente por la expulsión de Nacho Fernández, mareado de las trompadas que veía volar desde el martes, perdido y perdiendo 1 a 0. No sabemos qué pasó en ese vestuario pero sabemos lo que salió: el cambio suicida de De La Cruz por Rojas, la invitación al rival a la destrucción total, y diez tipos sometiendo a once y levantando a sesenta mil. River fue, durante veinticinco minutos que la historia wikipédica se va a olvidar rápido, un toro rengo y orgulloso empujando el alambrado para abrirse paso. Eso tampoco se entiende y también alienta, en una de esas, un nuevo futuro radiante, hecho de la terquedad de que haya algo para hacer aún cuando es evidente que ya no hay nada.
En el balance de su paso quedará esa mística sobrevolando el ambiente y también el tufo de que se venció, pero habrá más memoria para coleccionar: la forma en que promovió jugadores de las inferiores –Pezzella, Mammana–, el ojo con que acertó incorporaciones determinantes –Pisculichi, Alario–, cierta lucidez para las conferencias de prensa en momentos complicados y al final del día, cómo no, todo lo que pueda medirse en copas levantadas. Será, por varios cuerpos y por algunos años, el mejor director técnico del fútbol argentino.
Y cada una de esas memorias tendrá su reverso: la exportación inevitable de esos mismos chicos hizo que sus últimas alineaciones fueran enteramente importadas; los jugadores acertados vinieron en containers de compras compulsivas en los que el técnico quiso descubrir la pólvora con casos exóticos –Viudez, Santos Borré–; esos manotazos al mercado, combinados con cierta sobreactuación del ultrapofesionalismo, lo expusieron a la torpeza de retirar a Pablo Aimar antes de lo necesario, porque nunca es necesario retirar a alguien así. Los tipos que juegan a otra cosa, como se dice, merecen la excepcionalidad de estirar esa otra cosa hasta el borde de sus ganas, en agradecimiento por sus servicios y en la expectativa de que en su estado imperfecto goteen algo que los demás no pueden. Nadie quiso tomarse la molesta de explicárselo a Gallardo, tan de la casa, como alguna vez alguien tuvo que explicarle a Simeone, tan de afuera, que en River, Ortega juega. Aunque quiera salir a la cancha con un tetra en las canilleras, juega.
Gallardo siempre supo que la tensión de poder entre un técnico y sus dirigidos es un juego de centímetros. En la pretemporada de 2006, por ejemplo, encabezó el grupo que fue a la habitación de Mostaza Merlo para decirle que nadie entendía su proyecto y que en River no se jugaba con doble 5. El DT renunció al día siguiente con una frase que pareció una burla sobre sí mismo: “Cuando dirijo”, explicó, “mando yo”, evidenciando que el que mandaba era Gallardo. Unos años después, en 2010, el propio Muñeco tuvo que aguantarse que Cappa no lo pusiera en su último partido en River.
En estos años, su sensatez retórica ante la prensa nunca estuvo exenta de la droga de que está hecha la retórica del fútbol, acá y en el mundo: de la paranoia que pone a los periodistas y a los réferis y a las asociaciones en contra de uno, que tiene a mano la persecución para cualquier relato pero no puede explicar, por ejemplo, los casos de doping ni la venta exprés de Driussi.
Consultado el martes pasado, después de la debacle contra Lanús, sobre si estaba golpeado, Gallardo dijo así: “Yo estuve golpeado cuando hace tres años murió mi mamá, a los 55 años, de un cáncer terminal, y yo tenía que enfrentar a un grupo de jugadores para ganarle a Boca a los días. Ahí estaba golpeado y sin embargo tuve el coraje y la voluntad de pararme y decir ‘muchachos, hay que seguir’. Y esto para mí es un dolor deportivo, no tiene nada que ver con lo otro. El dolor yo lo viví en carne propia. Eso fue dolor. Esto no, esto es un resultado deportivo, que duele, sí, pero hasta ahí nomás”.
Habrán salido los movileros a anotar aprendizaje, a editorializar con esa cita lo que quedara de programación, y tanta contundencia moral habrá inducido a los hinchas a agachar el cuello y autoflagelarse, abiertos de un saque a la crueldad de que viven el fútbol, que ni siquiera juegan, pasados de rosca. Tomados por la garrapata del sentimiento. Pero cabe la opción de que el fútbol no sea un sentimiento sino un sinsentido del que uno tiene que autoconvencerse todas las veces de nuevo. Esto me va a doler, se dice uno en el segundo gol de Lanús, en el tercero, y entonces duele pero uno sabe, íntima o inconscientemente, que ese dolor podría soltarse con la intención. Y que no duela. El tema es que es preferible la trampa, porque de qué va a estar hecha la vida si uno no tiene a mano alguna frivolidad, algo que ocupe el blanco entre aburrirse y morir. Las horas. Entonces llega un momento en que uno ya no se cuestiona y está entregado, y el éxtasis o la angustia que resultan de los resultados ya vienen incluidos en el cuerpo.
Pero ese camino que hacemos los hinchas no sirve igual para Gallardo, que se somete a la contradicción de enseñarnos que el fútbol no es la vida cuando para él sí lo es. Necesita separar con vehemencia lo que para el resto ya viene separado. Nosotros podemos estar más o menos locos de fútbol y en esa fiebre nos percibimos a la par de los protagonistas: vivimos adentro nuestro corrigiendo los cambios que hacen mal y los córners que no llegan al área. Pero entender a los hombres del fútbol es entender una distancia. Es entrever la intensidad de que está hecho ese universo y que nos tiene a nosotros de espectadores y a Gallardo ahí, sujeto y objeto del espectáculo, para comprenderle ese moralismo falseado al hombre que, como cualquier hombre, procesa el sufrimiento con lo que tiene a mano. Y en su caso, por ejemplo, lo que tuvo a mano en la primera hora de la muerte de su madre fue la figura de Tití Fernández. Todos vimos cómo se quebró el Muñeco, rodeado del Monumental y necesitando un abrazo, encontrando el abrazo por cadena nacional en esa panza trajeada.
Ese Gallardo es el mismo que unos años antes se olvidó el nombre de sus hijos en una entrevista con Costa Febre que ya es un longseller de la vergüenza ajena y es el mismo que otros años atrás, en 1997, se casó así: un miércoles a la noche ganó la Supercopa; al mediodía del jueves fue al registro civil, firmó, cumplió con la noche de bodas y volvió a la concentración del plantel a la mañana del viernes. El domingo ganó el tricampeonato en la cancha de Vélez y salió del vestuario en ambulancia, surcando la General Paz con la sirena prendida para llegar media hora tarde a la iglesia de Martínez donde fue la ceremonia de los anillos. Y la fiesta de esa noche fue la fiesta oficial de todo el plantel. Gallardo ya era, a los 21 años, el anfitrión involuntario de los festejos más grandes de River y su vida ya era, desde mucho antes, una línea borrosa corriendo en paralelo.
Related posts:
Writing for the Web at Cancer Research UK
A few weeks ago at Cancer Research UK we had the 200th person attend our ‘Writing for the Web’ course. After celebrating with a ticker-tape parade and a commemorative Twix, it got me reflecting on…
Porque estudar a Antiguidade?
Muitos podem se perguntar porque a página se concentra a falar apenas da Antiguidade. Não seria apenas por uma questão estratégica, pelos outros períodos serem bastante tratados, mas sim porque…